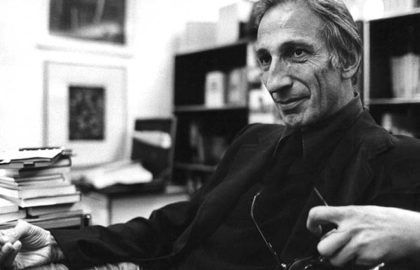La memoria es la forma en que seguimos contándonos
a nosotros mismos nuestras historias.
Alice Munro
Pensar el espacio suele implicar una búsqueda. El deseo, tal vez, es la fuerza que nos impele a desplazarnos, ya sea por la memoria o por los recorridos tangibles con los que marcamos un lugar. Sin embargo, en varias ocasiones son las coordenadas del espacio quienes nos determinan. Entonces descubrimos un topos de la sentimentalidad; quiero decir, una topografía afectiva, un museo de la experiencia porque como escribió José Emilio Pacheco: “Daría la vida por uno o dos ríos”. He ahí una definición de la patria como el lugar que existe por excelencia en tiempos de lo que ya nada puede ser: los no-lugares de la no-humanidad que se han puesto de moda. Desde la noción de Bauman, pasando por la crítica de Lipovestky, quien consigna a un individuo cool, hedonista, con anemia emocional, con una idea desclasada de la revolución; ese paradigma de persona que no sabe dónde está pisando. Sí, ese yo flotante que se disgrega en la isla superficial del consumo, nos abruma. Para ellas y ellos el espacio no es lo que se mira con ojos que a pesar suyo, narran la verdad. Para ellos, paseantes de malls, sentir el suelo debajo de los pies mientras se anda, resulta una actividad prohibida.
Y es que más allá de lo que estamos perdiendo, queda el espacio que se gentrifica, es decir, los lugares que se intervienen con la saña del mercado, los edificios a los que se les arranca historia, a los que se les encaja la prótesis de “lo nuevo” para desfigurar el rostro de patrias ajenas, de ciudades donde otros aprendieron a vivir o a malvivir, según sea el caso. Ahora la consigna es la uniformidad de la neofeudalización: ser siervos todos, ser oscuros, pues esto implica no sólo ser analfabetas, sino individualidades insensibles, personas que no saben lo que sienten porque han perdido la brújula que los orienta por los sitios donde la experiencia los ha moldeado. Pero, ¿cómo puede llenarse de diversas formas el recuerdo; habitarse con mapas que clarifican el carácter, que dan sentido a lo que somos porque una mudanza, un viaje, una pérdida, una demolición, una tormenta o simplemente el cambio mismo, se tragaron la cara del espacio que nos habitó y viceversa?
Sostengo que una verdadera relación con los lugares tiene que ver con dos elementos: la manera en cómo los miramos y la forma en que los recordaremos. La primera va unida a nuestra historia. Nunca olvidaré el relato que le hice a mi mejor amiga del teatro Federico García Lorca de La Habana. Con los ojos encendidos, no paraba de hablar de ese casco histórico. Poco tiempo más tarde, ella visitó esa ciudad y me llamó molestísima: “Me has hecho venir a un campo de concentración, a una ciudad horrible, a un lugar que se está cayendo”, se quejó. No entendí porque sus córneas, obvio, no eran las mías, pero tampoco el horizonte de espera que a esa edad forjábamos ambas. Veinte años más tarde, visito Barcelona. Llegué a la casa de amigos que me alojan en la calle Concepción Arenal. Agotada luego de tres aviones, salgo a reconocer la zona y descubro que a la vuelta está la avenida Meridiana. Acabo de leer Club Desahucio de Jesús Martínez, un reportero que entrevistó a decenas de inmigrantes que el banco puso “de patitas en la calle”, ya que no podían seguir pagando el crédito de sus viviendas debido al alza de los intereses. El autor me dice que ése fue el viaje más largo de su vida, ese recorrido por barrios que ante mis ojos de jojutlense que han visto el desastre, que han confirmado la precariedad en cinturones de miseria, en favelas, en comunas, me hacen pensar que la denuncia de Martínez es muy importante en su contexto, dada la ilusión y el discurso oficialista del bienestar en este lado del mundo. No obstante, esos dramas serían “pecatas minutas” en nuestro país. Lo explico: lo que se conoce como pobreza en España no es para nada lo que se entiende sobre la misma en Latinoamérica. Un barrio pobre en Barcelona pasa muy bien por uno digno en México. Mirar desde el promontorio del privilegio hace la gran diferencia para rechazar esos mundos dentro de otros que conviven, pero sin tocarse. Pienso entonces en Ojos imperiales, de Marý Louse Pratt, uno de los primeros ensayos que tratan sobre la aporofobia, concepto tan llevado y traído en este tiempo por Adela Cortina, quien asegura que el modo en cómo se ve la pobreza es lo que la define. De igual forma, los lugares crecen o se angostan dependiendo de los paisajes antes conocidos. El ojo, diría Bataille, es un ente con vida propia que compone una especie de “música visual”, una banda sonora nuestra.
La manera en que recordamos también baila al ritmo de esas notas. ¿Quién no ha vuelto a la primaria sólo para descubrir que ese patio inmenso donde se corrieron las mejores aventuras es en realidad una Ítaca en miniatura, una plancha de concreto ramplona, sin chiste? “Al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver”, reza una de las canciones de Joaquín Sabina. Tiene razón porque el espacio es un estado mental, una coloración del ánimo, de las estaciones del alma, de las edades que fuimos. El Ulises de Homero lo descubre debajo de la capa del cansancio por la guerra. El Ulises de Joyce tarda en reconocerlo debido a su obsesión por registrar el instante. Es, quizás, el Swann de Proust quien mejor relaciona la topografía afectiva con los sentidos que la despiertan. El olor y el sabor de la madalena, las flores de tila que, hirviendo en una taza, lo devuelven a los campos de una residencia infantil, a las noches donde el beso de la madre marca rumbo.
Ahora sucede que el individuo ya no camina, sino que flota como puede en los mares del consumo, no en las aguas metafísicas de La Maga de Rayuela. No, el individuo de ahora ya no sabe recordar en el sentido más etimológico del término. Anestesiado, conectado al límite a las redes que le significan el mundo, le da igual el paisaje si éste no es virtual –vaya contradicción–, pues si no es “googeable”, no existe en su espacio de experiencia. La gentrificación, entonces, también se torna simbólica. Dentro de esta vida, la belleza sirve solo para retratarla debido a que la contemplación, la ensoñación de la que hablaba primero Rousseau y luego Bachelard, ya no ocurre “en vivo”, sino detrás de la pantalla que es la gran ventana que nos queda. Así que nos asomamos a lugares editados, a personas que se aclaran incluso el color de la piel en sus fotos, a gente que paga vacaciones con la misión de subir a su muro de Facebook las imágenes de grandes capitales del mundo, pero que no conoce el significado de “estar” ahí porque nunca fue de veras. El espacio ya no se habita si sólo se captura, si anteponemos distancia entre él y nosotros; si ya no se restablecen las viejas relaciones entre los sentidos, las esquinas, la vegetación, el viento, los sonidos o la lentitud con la que abren las flores. El vértigo no ayuda a que aprendamos a recordar, a adueñarnos de los espacios que siempre mueren, pero reviven donde son eternos, en ese lugar incorruptible por excelencia: la memoria.
Es por eso que enfrentamos la extinción de la experiencia humana vuelta geografía mental, esto es, recuerdo tangible, permanente. A lo sumo, tendremos álbumes, archivos repletos de fotografías cuya cantidad nos abruma o entorpece otra memoria, la que en nuestro tiempo se ha vuelto más importante: la del celular. He ahí otro significado que se pierde, que se vulnera, que se invalida. Después de todo, si pensar el espacio implica una búsqueda, ya son pocos a quienes no les importa perderse en sus laberintos. ❧