BLANCA ES LA hoja en la que comienzo este artículo; blanca, la tez de ese rostro como de niña; blanco el vestido de que hizo gala los últimos treinta años de su corta vida, blanca la buhardilla de su voluntario encierro; blanco el ensueño y la nebulosa que se cierne en ese mote que le ha dado la posteridad, a esta poeta: El Mito de Amherst.
Mito por la narración maravillosa que condensa su vida, por ser un personaje literario y artístico, que tiene vocación de universal, proveniente de un Estados Unidos que renacía a las letras y con ella, otros varios, como el “Profeta”, Walt Whitman y su Hojas de Hierba, y Nathaniel Hawthorne, con su Letra Escarlata, Melville, con su Moby Dick, Thoreau con su Walden, por citar sólo algunos de los contemporáneos de Emily Dickinson, cuya fuerza, entonces, estribaba más en la leyenda que su persona iba tejiendo, mientras su pluma convertía, todo lo que tocaba, en poesía.
Emily Dickinson nace en el seno de una familia puritana, de las primeras, de las fundadoras de Amherst, ese terruño o aldehuela, que no superaba las cincuenta familias, en un poblado de Massachusetts, un 10 de noviembre de 1830, en un siglo xix, lleno de quimeras y estigmas en cuanto a la literatura y sus afluentes, vistos como cosa del maligno y que sólo pervertía y coadyuvaba a que la gente que la leía, entrara en el adjetivo de: disoluta. Con tantas cosas en contra, incluida la rigidez de su padre Edward, reconocido y lúcido abogado, diputado en la Cámara de Representantes de Washington, por no hablar de su dirección en la tesorería del Colegio de Amherst que sus ancestros fundaran, años atrás; y el silencio del maternaje de su progenitora, casi invisible tras los velos victorianos que cubrían toda posibilidad del ser, en una mujer “de bien”, Emily Dickinson renace entera desde el don infuso de su poesía, como una Afrodita de las olas del mar, ella, Emily, desde el oleaje de un imperativo que la bautiza en un yo poético indisoluble con su –no por recatada y apacible– intensa vida. De ahí que, en la primera carta que le escribe al editor de la revista Atlantic Monthly, enviándole uno de sus poemas, se refiriera al texto como a un “algo existente”, en la pregunta de que si acaso éste respira, que si está vivo, el poema, y no lo firma, porque es como si pretendiera firmar en su propia piel, la rúbrica del aliento que la anima.
Thomas Wentworth Higginson, el editor mencionado, será su tutor, guía, cicerone de las artes estilísticas que ella poseía de modo tan sui géneris y que al susodicho pasmaban en la forma de sus versos: la manera de concatenarlos a través de guiones largos, y las poco ortodoxas mayúsculas que ponían el acento en el peso de la letra del tamaño de esos sustantivos, tan de ella, que no eran sino pléyades que jugaban a ser siendo, a través de la respetuosa interlocución con su lector.

de Emily Dickinson, 1847
Escritora de más de 1700 poemas y un número importante de cartas, Emily Dickinson publicó sólo ocho poemas en vida, pues cuando los editores buscaban componer, a su modo de sentir los versos, ella exclamó, rotunda: “El éxito es polvo. Si no es posible publicar sin que mi integridad sea violada, no volveré a hacerlo”. Y así fue: mujer de palabra, Dickinson llevaba en una sola línea vertical, en los andamios de la congruencia, su pensamiento, sus acciones y sus letras, a través de las que su existencia iba vertiéndose de modo contundente, trayendo a la vida escritos, que si bien laberínticos o llenos de acertijos, como los de aquella, nuestra, la de Asbaje, con un ingrediente más que ésta: pólvora que lleva a modo de combustible, que detona el viaje hacia el centro de su ser, a quien la lee, haciendo refulgir al entendimiento. Uno de sus poemas, el que podría dar acuse de recibo a su credo poético sería este:
Morí por la Belleza – pero me sentía rara
Encajada en la Tumba
Cuando Uno que murió por la Verdad, yacía
En una Habitación contigua –
Me preguntó en voz baja “¿Por qué había fallecido?”
“Por la Belleza, le contesté –
“Y, yo – por la Verdad – Ambas la misma cosa –
Hermanos, somos”, dijo –
Y así, como Parientes, que se encuentran una Noche –
Hablamos de una Habitación a otra –
Hasta que el Musgo nos alcanzó los labios –
Y cubrió – nuestros nombres –
Verdad y Belleza, la misma cosa, el maridaje de la poesía y de la existencia, de la Vida con Dickinson, quien entra franca y sigilosa, en la denuncia de lo que el Mundo, a conveniencia, va acallando, poco a poco, como el musgo que corre por la tierra, soterrando, cubriéndolo todo lo que atañe a lo verdadero. De ahí que ella misma, en una conversación con Higginson, haya soltado, sin más preámbulo, esta sentencia: “La verdad es algo tan infrecuente que es preciso decirla”.
Emiliy Dickinson, va narrando su biografía a través de sus versos, que como dije antes, son el respiro de su existencia, son su aliento, de tal forma que, como Sor Juana escribe La respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Emily Dickinson se define en el centro de su poesía, en cada línea, en cada estrofa, dejando tácita la imposibilidad de interpretarla y en cambio, invitando con pródiga inteligencia y desprendimiento, a ser conocida. Así, Emily Dickinson crea un lenguaje de inigualable proximidad, es al prójimo a quien le habla, casi al oído, de un tú a tú, muy estrecho, tanto, que a veces no obstando creer, el lector, no captar la fuente de sus voces, le brinda la posibilidad de alcanzar su interlocución, porque Dickinson conoce la ciencia de lo humano, y va y viene y vuelve a ir por las espirales del alma trayendo consigo ofrendas rebosantes de sabiduría.
Charles Wadsworth, ministro presbiteriano, marcó definitivamente la vida de Dickinson, a los 24 años de edad, en una de las únicas dos ocasiones en que ésta salió de Amherst y lo oyó predicar con tal elocuencia y lucidez, que quedó cautiva en la afluencia de las palabras de sus disertos discursos. Entabló con él una relación epistolar de preceptor a pupila, en la que el enamoramiento de Emily iba en ascenso, convirtiéndose en una prueba tormentosa a su claro sentido del respeto y la responsabilidad, ya que nunca se atrevió a más acercamiento, no físico, ya que Wadsworth tenía esposa y nueve hijos. Dickinson entendió de fondo, que existe otro modo de relacionarse con alguien tan amado y fue desde la fuente prístina de sus letras en las que vertió, con su existencia, toda la sensualidad, la fuerza libidinal y el erotismo, en el transporte de lo que ya era y que se potenció, cuando la herida del amor le abrió el costado.
Aunque muchos han dudado de que Dickinson haya amado, ella lo devela de este modo:
Que yo siempre amé
Te traigo la Prueba
De que hasta amar
Nunca viví – Bastante –
Que amaré siempre –
Te argumento
Que amar es vida –
Y vida Inmortalidad –
Esto – si lo dudas – Amor –
Entonces no tengo
Nada que mostrar
Salvo Calvario –
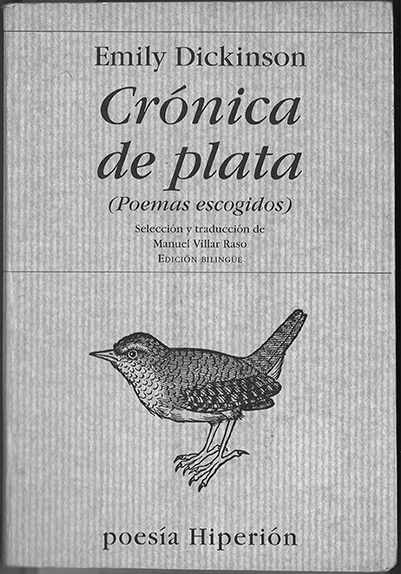
Emily Dickinson, Poesía Hiperión, España
Dickinson declara abiertamente que conoce esta pasión, la mayor, y que todo lo que queda fuera de este ámbito se reduce a muerte, a sequedad del alma, a indiferencia y sufrimiento, mismo que se entiende sólo y a partir de estar lejos, ausente o vacía de amor.
Veinticinco años vistió de luto blanco, veinticinco años fue quedando presa en el universo de su casa, la única casa que habitó, el único escenario que fue la matriz de su inspiración; ella su casa, ella el poema, Emily Dickinson, la mayor de tres hijos, muere en el año de 1886, a los cincuentaiséis años, de nefritis, poco tiempo después de los fallecimientos, primero, de su padre y luego de su madre, dejando un legado sustancioso y blanco, en la pureza casi transparente, de un ser como de neblina, que vuelve a los pétalos de su numen, apenas dejándose sentir:
Me oculto dentro de mi flor,
Para que al marchitarse en tu Jarrón,
Tú, sin sospecharlo, sientas por mí –
Casi soledad.❧
0
