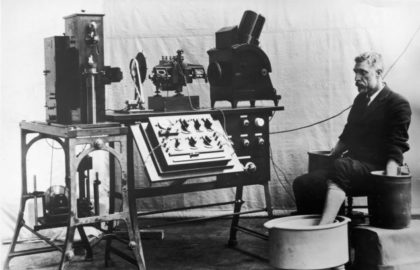Cuando la persona llega a saber lo que es bello,
aparece también la noción de lo feo.
Cuando llegan a saber lo que es bueno,
aparece también la noción de lo malo.
De esta manera existencia e inexistencia,
lo difícil y lo fácil, lo largo y lo corto, lo alto y lo bajo,
permiten conocer mutuamente lo uno y lo otro.
Los diferentes sonidos, uniéndose, crean la armonía.
De la misma manera, lo anterior y lo siguiente,
van uno tras otro armoniosamente.
Tao Te Ching, 2500 a. C.1 Lao Tsé. Tao Te Ching. 2500 a.c. Edición de Vladimir Antonov. Año 2000. Canadá: Ontario.
Nos soñamos libres y, por ende, con un potencial futuro para cada ilusión que se nos atraviesa. Nada más falso. El libre albedrio es tan sólo la rebeldía de querer observarnos como individuos únicos e irrepetibles, con sentimientos, pensamientos y acciones independientes de nuestra historia familiar y todo el contexto que la rodea. Ese estatus mental de asumirnos únicamente como individuos y omitir que estamos inmersos en un complejo sistema de creencias, hace que la comprensión de nuestro presente para establecer un “futuro” resulte compleja, caótica. Existen ciclos infinitos –provocados por la biología emocional de las múltiples y retorcidas creencias de un sistema– que nos revuelcan en diversos sufrimientos –los cuales llamamos problemas– y nos predisponen a futuros inamovibles, destinos, que no son otros escenarios que los ya vividos por decenas de ancestros. Jorge Luis Borges, en su poema Reloj de arena2Borges, J. Nueva antología personal. Siglo Veintiuno Editores. 5ª edición (2004). México., plasma esta idea: “El tiempo, ya que al tiempo y al destino se parecen los dos: la imponderable sombra diurna y el curso irrevocable del agua que prosigue su camino […] La arena de los ciclos es la misma e infinita es la historia de la arena; así, bajo tus dichas o tu pena, la invulnerable eternidad se abisma”.
Francisco Macías, en su extraordinario ensayo titulado “Futuro: posibilidad de ser”3Macías, F. Futuro: posibilidad de ser. La Colmena 75, julio-septiembre 2012. UNAM. establece que “el ser humano, como proyecto que es, sólo puede constituirse en relación con el futuro en tanto construye sus posibilidades a base de elecciones, golpes de fe y de su actuar diario”. Esta premisa si bien de primera instancia pareciera cierta, carece de una variable que altera su orden: no existen verdaderas elecciones ya que nos desconocemos por ignorar nuestra verdadera historia y, por ende, la complejidad de lo que somos. Antes de adentrarnos en esta antítesis, vale la pena rescatar la introducción de su ensayo:
El tiempo, curiosamente, ha sido tratado por diversas disciplinas del saber humano: la física, la biología, la historia, la religión, la filosofía…, pero ninguna de estas áreas lo ha definido cabalmente. Incluso, para comprenderlo mejor, se le ha dividido en tres: pasado, presente y futuro; para los dos primeros hay una materia de estudio específica. A la historia le corresponde el pasado y su repercusión en el presente –no obstante, algunos estudiosos contemporáneos insisten en que la historia es una relación pasado-presente-futuro–. A la política le toca el estudio del presente y su injerencia en el futuro. Pero, ¿a qué disciplinas corresponde estudiar el futuro? Parece que el futuro no es objeto de estudio de ningún área del conocimiento, porque es algo que todavía no sucede, que es desconocido y, por ende, no se puede examinar. Más, aunque parezca contradictorio, esta dimensión temporal ha sido estudiada en diferentes ámbitos y ha dado origen a diversas disciplinas; entre ellas, la escatología y la apocalíptica, que surgieron luego de que algunas creencias religiosas abordaron el futuro a partir de preocupaciones milenaristas, diversos mesianismos y los mitos del fin del mundo. Todas estas perspectivas están encaminadas a buscar certidumbres sobre el futuro de la humanidad.
Así es, la humanidad ha podido dar nombre y ciencia de forma clara al pasado y al presente, mas no así al futuro sin caer en los “golpes de fe” ya antes mencionados por Francisco Macías. Si bien el término “prospectiva” –mencionado en el ensayo antes citado– se utiliza en diferentes ciencias como en economía, historia o filosofía, para prever y proyectar posibilidades, el conocer el “futuro” es más una herramienta –altamente subjetiva– que un dogma establecido.
El que se vea al futuro de manera tan imprecisa pudiera derivar de la falta de vinculación entre el pasado y el presente dentro de las construcciones sociales. Es decir, paradójicamente, para entender la unidad debemos entender el todo y viceversa. Al adentrarnos en este tema, retomaremos la máxima socrática gnothi seautón –conócete a ti mismo–; así como su lazo indestructible con el epimeleia heautou, es decir, la inquietud de sí. Foucault4Foucault, M. 1982. La hermenéutica del sujeto. Ediciones Akal. España. menciona que la regla sobre la necesidad de conocerse a sí mismo se asoció regularmente al tema de la inquietud de sí. Asimismo, nos recuerda que Sócrates, en la Apología, interpela a los transeúntes y les dice: ustedes se ocupan de sus riquezas, su reputación y sus honores; pero no se preocupan por su virtud y su alma. En este sentido, pareciera que la creación del ser se realiza a través de la preocupación por atender lo que sentimos, pensamos y nos hace actuar. Sin embargo, “conocerse a sí mismo” tal vez resulta la tarea más ardua, inmensurable y desgastante de todas. De ahí que prefiramos el caos a seguir el camino del Tao5Dentro de las varias enseñanzas plasmadas en el Tao se menciona que “La persona sabia prefiere la no acción y permanece en el silencio. Todo pasa a su alrededor como por sí mismo. Ella no se siente apegada a nada en la Tierra. No se apropia de nada hecho por ella y después de crear algo, no se enorgullece de esto”. En ese sentido Vladimir Antonov explica que la no acción, es la quietud de la mente y del cuerpo, lo que también implica la detención del flujo de los pensamientos. Esto permite aprender el arte de la meditación y desarrollarse como una conciencia. La meditación conforme principios taoístas y budistas permite o establece un vehículo para el gnothi seauton..
¿Por qué es tan complejo mirar hacia dentro? ¿Qué nos ha convertido de simples entes biológicos a un entramado llamado sociedad que tiende a su autodestrucción y de todo aquello que lo rodea por su incapacidad de “predecir” su comportamiento? Si bien Sócrates puso notable empeño en señalar la falta de interés por la virtud y el cultivo del alma en las personas, no logró concretar la teoría que explicara el porqué de esta falta. En este sentido, retomando la premisa de que para comprender el todo se debe entender a la unidad, la sabiduría de Oriente, desde hace aproximadamente cinco mil años, logró abstraer la sabiduría de la naturaleza para entender el presente y saber cómo direccionarlo. El Libro de las mutaciones de los Zhou6Helena Jacoby de Hoffmann (1976) en el libro I Ching: el libro de los cambios, de la editorial Cuatro Vientos, nos dice que: “En la literatura china se menciona a cuatro sabios como autores de I Ching: Fu Hsi, según la leyenda, el primer gobernante de la historia china (alrededor de 3300 a. C.); el rey Wen y su hijo, el duque de Chou ( alrededor de 1100 a.C. aunque Hellmut Wihelm da alrededor de 1500 a. C.); y, finalmente, Confucio (siglo VI a.C.)”. Asimismo se sugiere la versión de Gustavo Andrés Rocco (2008), titulada I Ching: las mutaciones de los Zhou, de editorial Grijalbo., mejor conocido como I-Ching, fue consultado para las decisiones más trascendentales de Chengis Khan, y se dice que para Lao Tse y Confucio era fuente de inspiración filosófica. Este modelo de análisis –llamado burdamente oráculo– permite el conocimiento de sí mismo y la forma de transmutar el statu quo centrándose en el individuo. Sin dioses ni infiernos que dictaminen una moral a seguir, teniendo como única sanción la que nuestra propia ignorancia dictamine. Sidharta Gautama, establece esta misma línea de pensamiento que da paso a una de las formas de pensamiento humana más pacíficas, el Budismo, en donde sus diversos principios apuntan a que el cambio inicia en uno mismo y únicamente por uno mismo. Sin embargo, resulta indispensable para comprender el presente del pensamiento humano y la transmutación de éste, la teoría psicológica que apunta hacia el verdadero espíritu de este ensayo: los sistemas de creencias familiares.
Cada individuo, independientemente de la cultura y momento histórico, debería manifestar como parte indispensable de su biología, la inquietud de sí. Sin embargo, la realidad es que preferimos evitar a toda costa esa inquietud, como bien ya fue señalado por Sócrates. Pero es impensable alcanzar el gnothi seautón, sin la inquietud de conocer nuestro propio sistema de creencias familiares que nos rige, de manera consciente y oculta. La imagen que tenemos de nosotros mismos y del exterior está determinada por diversos constructos elaborados con el paso de los ancestros.
Rudi Dallos7Dallos, R. 1996. Sistemas de creencias familiares: terapia y cambio. Editorial Paidós. España: Barcelona. nos dice que: “Lo que la gente cree de sí mismo y sus problemas contribuye en gran medida a la propia existencia de tales problemas […] las personas tienen una forma bastante inútil, cuando no manifiestamente dañina, de verse a sí misma, a sus amigos, sus relaciones personales y su vida general”. En este sentido, conocerse a sí mismo debería conjugarse como “conocer la imagen que tengo de mí mismo”. Dallos define de manera pertinente dos conceptos indispensables a tratar en esta teoría: qué son las creencias y qué es una familia. El concepto de creencia engloba dos aspectos fundamentales: el primero, es que contiene la idea de un conjunto perdurable de interpretaciones y premisas acerca de aquello que se considera como cierto; el segundo, relacionado con el primero, es que existe un componente emotivo o un conjunto de afirmaciones básicamente emocionales acerca de lo que “debe ser cierto”. Por otro lado, explica Dallos, las familias sirven para mantener y reforzar los tipos de creencias que sostiene cada uno de sus miembros individualmente:
Por encima de todo ello se podría argumentar que un elemento central en la familia es el sentimiento de pertenencia que tienen sus miembros, la sensación de ser “parte” de ella. Sin embargo, ese sentimiento no se puede reducir simplemente a un instinto o una predisposición con base biológica. En lugar de esto, parece ser en gran medida un estado emocional y cognitivo aprendido.
La complejidad de desconocer precisamente estos constructos hace que avancemos por la vida tomando decisiones basadas en los postulados ya preestablecidos por nuestros ancestros, los cuales fueron creados en un contexto diferente al nuestro y, normalmente, desde una perspectiva nociva.
Dallos también recalca que: “Una familia es una entidad orgánica que, al mismo tiempo que mantiene una cierta forma de identidad y estructura, está permanentemente cambiando y evolucionando”. Es decir, la estructura y jerarquía de los miembros; las migraciones; los eventos sociopolíticos del momento, entre otras variables, van inevitablemente creando otras creencias o transformando algunas de éstas en sus descendientes. Sin embargo, se pueden mantener constructos por generaciones que hagan a un individuo no tener su propia voz en la toma de decisiones, sino la de todos sus ancestros. En este aspecto Dallos cita a Burnham8 Burnham, J. 1986. Family Therapy: First steps forwards a systemic approach. Tavistock Publications Ltd. New York: USA (1986):
El sistema de creencias de una familia lo forman sus patrones de conducta que a su vez sirven para mantener el propio sistema. Por ejemplo aquellas familias que, a lo largo de diversas generaciones, siempre que han atravesado un periodo de crisis han mantenido su equilibrio acudiendo a los servicios sociales para conseguir mantener alejado temporalmente a uno de sus miembros. Puede muy bien considerarse que esta familia está conforme con la creencia de que la expulsión de uno de sus miembros es la única solución a la crisis por la que están pasando. Cuanto más cree la familia que esa expulsión es el único recurso, más lo utiliza. Y así sucede a través de las generaciones.
Conocerse a sí mismo, por lo tanto, es un trabajo que conlleva no una sino tal vez cientos de vidas. Adentrarnos a conocer nuestra “historia familiar” para entender no el porqué de nuestros problemas, sino la raíz del sufrimiento presente que establece un futuro incierto es, de alguna manera, romper el ciclo interminable del victimismo, la irresponsabilidad, la violencia. Ser dueños de nuestro destino o, por lo menos, comprenderlo. Es abandonar la rueda de la fortuna –statu variabilis– que tanto nos atormenta, que tanto nos aqueja como sociedad.
Oh Fortuna, / cual la luna / de variable estado,
siempre creces / o decreces: / la vida execrable
ora embota, / ora mejora, / como en broma, la agudeza de la mente,
y la pobreza / y el poderío / funde cual hielo.
Suerte salvaje / y vana, / rueda que gira,
condición mala, salud inútil, / siempre en peligro,
oscura / y velada, / ahora te vuelves también contra mí,
cuando por tus gracias / malvadas llevo / las espaldas desnudas.
La suerte / me es ahora / contraria en salud y virtud.
Ganancias / y pérdidas / no están en mi mano.
En este punto, / sin demora, / tañed todas las cuerdas:
ya que la suerte / derriba al fuerte / ¡llorad conmigo!9Poema I. Fortuna Imperatrix Mundi, de la colección de cantos goliardos de los siglos XII y XIII reunidos en el manuscrito encontrado en Benediktbeuern en el siglo XIX, conocida como Carmina Burana. Caparrós, A. Carl Off: Carmina Burana. Fotuna Imperatrix Mundi. Contexto, Análisis, recepción y significado. Trabajo de fin de grado. Depto. de Musicología. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de internet el día 30 de enero de 2019 del sitio: https://www.researchgate.net/publication/303371538_Carl_Orff_Carmina_Burana_Fortuna_Imperatrix_Mundi_Contexto_analisis_recepcion_y_significado ❧
3