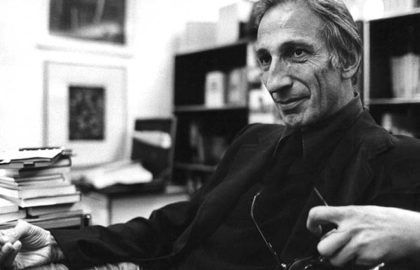Como parte del relato de terror que implicó la llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos, el pasado 9 de junio dieron la vuelta por el mundo las imágenes de cientos de niños migrantes separados de sus padres, puestos dentro de un viejo depósito en el sur de Texas, en una serie de jaulas creadas con alambrados. La autora de El desfile circular (FOEM, 2013) analiza éste y otros escenarios en los que se ha visto involucrada como residente del país vecino.
En mi última visita a la embajada estadounidense en la Ciudad de México para renovar una visa, me trataron como si me debieran algo. La cónsul en la ventanilla sonreía de oreja a oreja cada vez que me hacía alguna amable pregunta sobre mis idas y venidas a EUA; hablaba dulcemente y repetía “wonderful” o “that´s nice”, cada vez que yo le respondía sobre mis estudios y mi trabajo en Nueva York; tanta amabilidad me pareció desconcertante y casi logró asustarme, acostumbrada al trato lacónico y autoritario de antes. En la embajada siempre ha habido un cuadro del presidente y tal vez fue mi percepción subjetiva pero esta vez dicha fotografía me pareció particularmente pequeña y apartada del campo visible de los presentes, colocada en una esquina: Trump, con ese gesto grotesco en que aprieta la boca hacia arriba y que no alcanza nunca a ser una sonrisa, acechando desde una zona poco iluminada. La entrevista duró menos de tres minutos, pero alcancé a ver otras fotografías más viejas en las paredes que supongo hace mucho tiempo alguien eligió para representar a su país: la más estúpida es una fotografía de Disneylandia, como si el sueño de todos los ahí presentes fuera acceder a ese supuesto paraíso de la infancia.
Esto fue unos días antes de que las historias de niños migrantes separados de sus familias inundaran las redes, las imágenes de jaulas y colchonetas en el suelo, adultos desconsolados y esa grabación de niños llamando a su papá y tratando de creer que sus familiares irían por ellos pronto, con la voz del guardia que dice: “¡tenemos una orquesta!”, refiriéndose a su desgarrador llanto colectivo. Esos lugares han sido comparados con campos de concentración, lo cual no es exagerar si se piensa que el ser separados sin explicación alguna de todo adulto conocido constituye tortura, y que además de la separación de sus familias dicha custodia puede derivar en adopción por cuotas (una nueva forma de trata de personas), deportación o cárcel (una nueva forma de esclavitud). Se trata de la destrucción de la infancia, su terminación súbita y traumática para todos aquéllos que caigan en ese lugar de abandono. En una columna de opinión en The Guardian, una sobreviviente del holocausto compara esta situación con su experiencia de infancia en un texto titulado: “Los nazis me separaron de mi familia. El trauma dura toda la vida.”
Quisiera saber quién diseñó esos espacios, porque siempre hay un ser humano, alguien detrás de la arquitectura de estos lugares amenazantes, detrás de ese antiguo Wallmart ahora llamado (entre todos los nombres posibles) Casa Padre; quién diseñó esos nuevos campos de concentración que ahora quedarán fijos para siempre en la imaginería que representa a Estados Unidos, salas de ambigua espera donde las jaulas nos recuerdan también a un zoológico y las cobijas parecen papel aluminio. Sobre todo, quisiera saber quién puso ahí ese ahora famoso mural con el rostro de Trump y la silueta de la Casa Blanca (otro lugar icónico), proclamando que a veces perder una batalla puede mostrarte una nueva forma de ganar la guerra. Me parece una frase incluso más macabra, escalofriante, que “El trabajo nos hará libres” a la entrada de Auschwitz. ¿A qué guerra se refiere Trump? ¿La guerra contra quiénes?

En los últimos cinco años he vivido gran parte de mi vida en Nueva York y no tengo un solo amigo estadounidense que haya votado por Trump, aunque sospecho de un par de conocidos y uno que otro alumno. Conozco en cambio algunos abogados que se dedican a arreglar la situación de inmigrantes sin papeles y dicen hacerlo porque no creen en las fronteras. También conozco extranjeros que, teniendo en un principio una situación privilegiada muy parecida a la mía, se han quedado al menos momentáneamente sin posibilidad de regresar a su país, a menos que esto implique no volver a cruzar. La gran mayoría de ciudadanos, como demostraron las votaciones, está en contra del actual presidente; muchos ven con terror las nuevas estrategias republicanas para acabar con los votantes disidentes, con la salud y la educación pública; algunos cruzan la frontera en sentido contrario en busca de atención dental, algo imposible de pagar allá incluso con un seguro médico parcial; sin embargo, gran parte de esa mayoría también ignora la historia de intervencionismo al sur de su frontera, pues no es algo que lean en sus libros de texto y son sólo sus herramientas morales las que ponen en práctica al tratar de convencer a otros de que el maltrato a los inmigrantes está mal. Aun ahora veo la sorpresa que se llevan muchos de estos solidarios activistas cuando les digo que yo, estudiante de Phd en una universidad muy fancy, tengo que esperar muchas veces en migración al cruzar, de manera arbitraria, y que esos espacios se han convertido en una más de las imágenes que tengo de Estados Unidos, junto con mi vecindario, la biblioteca pública de Nueva York o Times Square. Y pensando en Times Square, un amigo puertorriqueño me cuenta que a sus amigos inmigrantes les gusta estar ahí porque es un lugar seguro donde entre tantos turistas nadie les pedirá sus documentos.
En los últimos años casi siempre soy enviada a ese cuarto separado donde pretenden revisar tus papeles; y digo “pretenden” porque su incipiente sistema a menudo muestra errores e inconsistencias en la información. A mí nunca me hacen una sola pregunta ni dan razón alguna para esa espera de aproximadamente una hora. Elecciones de revisión al azar, justifican, y recuerdo a un amigo afroamericano que bromea al respecto de ese particular azar y dice: “oh, yes, I know all about random, my second name is random!” Mientras yo leo algún libro y espero a que decidan dejarme pasar, he visto cómo intimidan a otras personas que quizá tienen una situación irregular, que han mentido alguna vez o equivocado un detalle en un papel: el cuarto está diseñado para que puedas escuchar los gritos coléricos de los agentes amenazando a personas que apenas entienden algo de inglés; hay un baño sin espejo, tiene un letrero de mantenga la puerta abierta (seguro ayuda mucho a la seguridad nacional el que veas todo el tiempo un escusado mientras esperas); también hay letreros que prohíben el uso de celulares. Quienes te entregan de vuelta los documentos están sobre una tarima demasiado alta, como para que puedan mirarte siempre hacia abajo. Y recuerdo a Roald Dahl que decía que para recordar la impotencia que implica ser niño deberíamos de caminar una semana de rodillas, mirando a todos los adultos hacia arriba. Son expertos en intimidación quienes deciden estos detalles del espacio, sigilosamente opresivos, al contrario de lugares como Casa Padre donde la deshumanización del espacio es abierta, absoluta. En este cuarto que no se compara en sufrimiento y amenaza he visto sin embargo a algunos europeos adultos francamente asustados. Una abuela suiza de ojos azules muy abiertos me dijo al salir que después de esa experiencia sería la última vez que iría a ese país para ver a sus nietos. “Demasiado poder,” añadió, refiriéndose a todo el exasperante ritual de revisión. Siempre es desalentador cruzar la frontera.

Estando en este lado del muro, recuerdo a gente menos afortunada que yo, aunque más afortunada que los niños migrantes en Casa Padre, amigos que cruzaron siendo adolescentes para trabajar en los campos de café. El esposo de una de mis mejores amigas nos contó cómo cruzó hace muchos años, vestido de cholo en un auto deportivo donde sólo le preguntaron a él y a su misterioso chofer: “are you American citizens?”, él respondió tranquilamente “yes”, y los dejaron pasar; el joven al volante lo bajó en una gasolinera donde debía esperar a una camioneta que sólo abriría su puerta de atrás para subirlo. Uno de sus primos, en cambio, tuvo que cruzar en un refrigerador de carne porque el coyote sospechó que se pondría nervioso y sería detenido; al llegar del otro lado estaba casi congelado porque, ya dentro del enorme camión, descubrió al lado de él a una mujer y a un niño atormentados por el frío y les cedió su chamarra. Del otro lado los primos se reunieron para continuar hasta donde conocían a alguien que les conseguiría trabajo cosechando café. “Algunos de los que cosechaban acababan la primera semana con ataques de vómito por intolerancia a una leche tóxica que desprende la planta”, me dice, y recuerda que un compañero le dijo mientras veía los ataques de vómito de otro: “este trabajo no lo hacen los gringos”. Recuerda también cómo vivían amontonados todos en una pequeña casa. Contándonos sobre su regreso, él se ríe al recordar que todo ese tiempo les enviaba dinero a sus papás, pero nunca se le ocurrió decirles: “guárdenme algo”. Entonces cuando volvió no tenía más de dos mil pesos ahorrados y todas sus experiencias vividas. “Otros amigos se casaron, hicieron familia y allá se quedaron”, dice, “yo regresé y pensé que si alguien se casaba conmigo acá en México no importaba que no hubiera yo guardado para construir casa, que se vaya a vivir conmigo y mis papás, decía yo”, y él, mi amiga y yo nos morimos de risa pensando en que las cosas han sido más complicadas que eso. La zona donde viven, en el Estado de México, está cada vez más transitada por inmigrantes que van de paso hacia el norte. ¿A qué guerra se refiere Trump? ¿Y contra quiénes?
Con pasaporte, visas y otros tantos papeles que siempre cargo me preparo cada vez que voy a cruzar. Siento algo de esperanza cada vez que llego a Nueva York, que todos sabemos, no es exactamente Estados Unidos, una ciudad que ofrece resistencia, que me ha regalado amistades no sólo ahí sino en todo el mundo; en Trinidad, en India, en Pakistán, en China; historias de inmigrantes con las que, quiero creer, se completan historias colectivas. También regreso allá para ver a los de acá, amigos con los que hacemos bromas amargas sobre el riesgo que implica estar en México con su crimen organizado o estar allá enseñando en escuelas donde cualquier día algún estudiante demente se suelta a dispararnos. La última vez que hacíamos esta supuesta broma, miramos unas horas después en la pantalla de un café el caso en Santa Fe, Texas. Pienso con impotencia en todos aquéllos cuyo viaje a la frontera desembocó en la final desgracia de la separación y la incertidumbre, del final de la libertad y de la infancia. El sonido desolador, angustiante del llanto de los niños en esa grabación nos persigue ahora a todos; también a aquéllos en el poder, sonando en todas partes, a dondequiera que van, en celulares, en altavoces. Tanto que Trump se retracta de sus actos al tiempo que más republicanos renuncian a su partido, una esperanza de que al menos a algunos de ellos les queda algo de alma o al menos de sentido común. Pienso en la más reciente imagen que tengo de la embajada, en Avenida Reforma, con una manifestante en traje de KKK con muñecas encadenadas colgando de su espalda: una instantánea más de este precario espacio fronterizo que ahora tiene un soundtrack imborrable. A diario, miles seguirán brincando el muro de Trump y él continuará su guerra, la cual es contra todos nosotros, a un lado y otro de la frontera. ❧
SIGUIENTE ARTÍCULO:
0