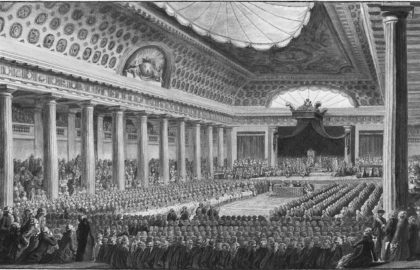La Revolución cubana representó durante mucho tiempo un símbolo de lucha por los ideales de libertad; desató tal fervor en el movimiento de izquierda de los años sesenta y setenta que incluso se consideró ejemplar. Este adelanto de la novela inédita Dejé mi sueño arder, del escritor Víctor Manuel Camposeco, quien se basó en hechos reales para narrar otra parte de la historia cubana, invita a cuestionar ese acontecimiento que desembocó en un régimen militar hasta la fecha vigente.
En casa vivíamos mi madre, mi hermana y yo; nunca conocimos a mi padre. Yo tenía 18 años, estaba enamorado de mi novia y de la revolución. Cuba era una fiesta aquellos días. Nos devolverían la democracia y muchas cosas más que nos enorgullecían a los cubanos.
***
Los dos americanitos y yo estábamos hechos una bolita atrás de un matorral cuando nos encontró un soldado castrista. Sin dejar de apuntarnos con su fusil, nos gritó los insultos que le dio la gana mientras nos daba de patadas y les gritaba a sus compañeros “¡aquí hay tres bandidos!”; yo creo que ya nos iba a disparar cuando llegó otro militar castrista que parecía su superior y le dijo que se dejara de “comemierderías” y nos llevara al pie de un guaguasí que estaba allí cerca. Nos cogieron por los cabellos y nos arrastraron hasta el árbol. Quien parecía ser el superior nos empezó a amarrar con una soga al tronco del guaguasí, los tres juntos, hombro con hombro. El solo temblor de mi cuerpo habría sido suficiente para hacer temblar a los dos americanitos. Pero yo creo que ellos también estaban temblando. Ya casi terminaban de amarrarnos cuando llegaron unos castristas más. Entre ellos uno al que le decían “teniente Gómez”, que enseguida preguntó: “¿Qué carajos están haciendo?” “Los voy a fusilar de una vez”, respondió el que había ordenado que nos amarraran. “Dos son americanos”, agregó.
–¡Suéltalos inmediatamente! –le gritó enfurecido el teniente Gómez al subalterno.
–¡Le dije, teniente, que los voy a fusilar! –le respondió altanero el subalterno.
–Si tú no me obedeces, ¡yo te voy a fusilar a ti! –le volvió a gritar el teniente Gómez–. ¡Suéltalos!, ¡carajo! –le reiteró, y agregó–: yo no hice una revolución para matar chamacos. No hice la revolución para hacer esto; los tres chamacos se van detenidos a La Habana.
El subalterno empezó a jalonar violentamente la soga para desatarnos mientras nos decía que le diéramos gracias a Changó y al teniente Gómez de que no nos fusilara, “comemierdas”, nos decía. Al jalar la soga se llevaba pedazos de la piel de mis brazos pero yo no sentía dolor alguno, es más: estaba contento. Hasta entonces me di cuenta de que ya me había orinado, no sé ni a qué horas. No sé qué pasó con los demás compañeros de nuestro campamento. Ojalá que algunos hayan logrado escapar. Mientras estuvimos allí, y durante la caminata hasta un pequeño campamento del Ejército castrista a donde nos llevaron, escuché varias veces descargas de fusiles automáticos, eran los fusiles de los castristas, mis compañeros alzados no tenían armas automáticas. Yo creo que mataron a todos los que cogieron porque al día siguiente sólo a nosotros tres nos llevaron a La Habana en un Jeep; fueron horas de trayecto. No nos dieron ni agua.
***
Cuando llegamos a La Cabaña ya nos estaba esperando un capitán en la puerta. Apenas nos bajaron del Jeep subieron a los americanitos a un automóvil y se los llevaron. Por las prisas para subirse al auto, uno de los americanitos se llevó mi mochila, no se dio cuenta de que había dejado sobre el piso del coche la suya; me la aventó uno de los guardias, como si fuera la mía. Apenas la cogí me la arrebató el capitán que nos había estado esperando y empezó a hurgar en ella.
“Estos comemierdas no saben lo que es una revolución, se creen boyescaut… las pendejadas que trae este guajirito… calcetines nuevos… una Biblia, hasta su cámara”, dijo, y se carcajeó. “¿Dónde vives, pendejito?”, me preguntó. Gracias a la equivocación de las mochilas, y a que fue a parar a mi casa, tengo la foto que me tomó el americanito un día antes de que caímos presos. No hace mucho recibí en una estación de radio de Miami, una revista cristiana de una iglesia de Iowa, era del americanito, que terminó de sacerdote y allí cuenta lo que sucedió el día de la foto. Le envié una copia de la foto.
***
Durante los siguientes 22 años pasé por todas las cárceles de Cuba. Entré cuando apenas era un adolescente, salí a los 40 años de edad. Conocí toda clase de torturas, golpizas, simulacros de fusilamiento, gravísimas enfermedades durante las cuales –cuando me trataban mejor–, me aventaban a mi celda una jeringa con la que tuve que aplicarme yo mismo inyecciones intravenosas (nunca antes había tenido una jeringa en mis manos); la misma jeringa, la misma aguja durante días y días. No me morí de milagro. Con mis compañeros de celda, que fueron miles, hicimos 36 huelgas de hambre. Las “suaves” sólo con agua; las “duras”, ni siquiera tomábamos agua. Nunca hicimos una huelga de hambre menor de quince días; la más larga fue de 32 días. En las cárceles conocí a personas extraordinarias como Armando Valladares, como Boitel, Gutiérrez Menoyo; vi morir a Boitel y a una pila de compañeros de los que ya nadie se acuerda. En los peores momentos de las palizas casi preferías que te mataran. Jamás entenderé cómo pude aguantar tanta tortura, hambre, tantas enfermedades… Conocí a muchos hombres extraordinarios en las cárceles de Cuba: pero ninguno con el coraje y la grandeza de Armando Valladares. Sólo Boitel era igual, su resistencia física y espiritual no tenía límites. Lo que más nos importaba en la cárcel no era la comida (una bazofia semipodrida), tampoco nos importaba tomar agua sucia, las golpizas, dormir en el suelo o las condiciones antihigiénicas en que nos mantenían; nos importaba que supieran que éramos presos políticos. Muchos tratamos de escapar numerosas veces y siempre fracasamos. Cada intento nos iba mucho peor. Me destruyeron los testículos a patadas, nunca podré tener hijos.
Cuando participo en charlas con las nuevas generaciones de cubanos que tuvieron que nacer fuera de Cuba para poder ser libres, nos dicen que somos “héroes” y no sé qué tanto más. Nunca lo acepto. Siempre les digo que los que logramos sobrevivir y salir de las cárceles de Cuba no somos héroes. Los que murieron allá, luchando por los demás, ésos son nuestros héroes. Los que han perdido la vida en el Caribe, en las balsas, tratando de escapar de Cuba, ellos son los verdaderos héroes. Nuestros héroes son los muertos.
En 1981, yo estaba de nuevo en La Cabaña, más de un año después de que había cumplido mi supuesta condena de 21 años de prisión. Entonces, a más de veintidós años de haber escuchado al teniente Gómez bajo aquel guaguasí ordenar al soldado castrista que me quería fusilar, que me desatara, llegó un guardia a mi celda y me dijo: “Abel Nieves, venpacá”. Creí que me llevarían a darme una golpiza. “Te llama el Comandante”, me dijo. Cuando entramos a su oficina, uno de sus ayudantes aventó unas ropas y unos zapatos viejos al piso y el Comandante me ordenó:
–Vístete, que te vas.
–¿De Cuba? –le respondí.
–¿De dónde más, comemierda?
–Yo no me voy del país sin mi madre –le dije; yo sabía que mi madre vivía sola en la misma vieja casa del Diezmero, de donde en 1959 me había escapado para irme a la montaña con el MRD. Mi madre ya era una anciana.
–Tu madre está esperándote en el aeropuerto, ¡vístete ya, comemierda!
Cuando llegamos al aeropuerto me llevaron directo a un avión de pasajeros que ya parecía listo para salir; tenía los motores encendidos. Al pie de la escalera estaba mi madre, que ya había cumplido los 65 años de edad, junto a ella estaban dos soldados y un oficial. Casi no la reconocí de lo avejentada que estaba. “Vieja, cómo tú estás, ya nos vamos”, le dije. Yo iba esposado con los brazos a la espalda. El oficial que acompañaba a mi madre sacó mi pasaporte y me lo enseñó. “Súbanlo”, le ordenó a los soldados que estaban con él.
“¡Mi madre viene conmigo!”, le grité al oficial mientras me subían al avión. “¡Mi madre viene conmigo, carajo!”, grité de nuevo cuando pisé sobre el interior del avión y me volví a ver a mi madre. El oficial que me había enseñado el pasaporte, ostentosamente lo rompió y tiró al piso los pedazos.
“¡Mi madre viene conmigo, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Mi madre viene conmigo!”, les grité una y otra vez mientras trataba de quitármelos de encima.
Subieron hasta la puerta del avión dos tipos más y me dijeron que mi madre subiría enseguida, que primero tenía que calmarme si quería que también subiera ella. Me dijeron que antes tenían que asegurarme al asiento para que no fuera a hacer locuras en el avión. Entre todos me aplastaron sobre el último asiento del avión, junto a la puerta; me pusieron esposas en los tobillos y usaron otras en los brazos para mantenerme sujeto al asiento y le dieron las llaves a una aeromoza que veía azorada todo lo que estaba pasando. Cuando me dejaron sujeto al asiento por completo, los hijos de puta bajaron del avión y retiraron la escalera. Cerraron la puerta del avión. Mi madre se quedó en tierra. Yo no paré de gritar y maldecirlos hasta que el avión llegó a Miami. Ni en los peores momentos de mi larga vida de preso político me sentí más desgraciado ni he llorado con tanta rabia. Las azafatas y los pasajeros habrán creído que yo de verdad estaba loco. Los oficiales de Migración de Estados Unidos me quitaron las esposas y me ayudaron a bajar del avión; yo no tenía fuerzas ni para ponerme de pie. Ni en las peores huelgas de hambre me sentí tan mal. Durante dos años hice denuncias, me planté frente a los centros comerciales, frente a los periodistas; le dije a quien me quiso escuchar y a los que no, lo que me habían hecho. Fui a Derechos Humanos de la ONU, di charlas, hice todo lo que pude y tardé dos años en volver a ver a mi madre; la trajeron en un avión a Miami en calidad de presa política. Hijosdeputa. Vivía en mi casa pero andaba como extraviada. Disfruté su compañía unos pocos años más. La enterré en Miami.
Años después me invitaron a una estación de radio a contar lo que yo había visto en Cuba, la revolución, mis pocos días como guerrillero del MRD, mis años en la cárcel y platicar sobre el problema de Cuba. Varias veces fui a la estación de radio. Una noche, al terminar el programa, me dijeron que una persona me quería ver, que estaba esperándome en el lobby del edificio. Cuando llegué ahí, había un hombre al que no conocía, sentado en uno de los sofás; vestía con modestia ropa de calle. Al acercarme se puso de pie y me preguntó:
–¿Abel Nieves?
–Servidor de usted –le dije.
–Soy Antonio Gómez, mi familia y yo lo hemos escuchando desde el primer día. Me ha hecho recordar muchas cosas. He venido a darle las gracias, Abel.
–Muchas gracias a usted señor, por escuchar nuestro programa –le dije.
–Usted no me recuerda, Abel, soy Gómez, el teniente Gómez, quien lo mandó desatar aquel día, del tronco del guaguasí, en el Escambray, cuando lo querían fusilar. Hace años escapé de Cuba en una lancha, con mi hijo y mi mujer…
Lo abracé con tanta fuerza y tanto gusto que pensé que otra vez me iba a orinar. No lo hice pero lloré de alegría y de tristeza. Todo se me revolvió en el tórax: la cárcel, Cuba, mi casa, el recuerdo de mi madre; Gómez también lloró.
–Después de lo que pasó con usted, lo pensé bien: yo no tenía nada que ver con una revolución así. Si me quedo en Cuba me habrían fusilado. Así que usted, Abel, también me salvó la vida. ❧
0