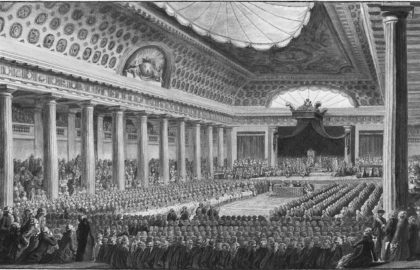“El deshabitado está vacío, lo deshabitó el mal y en ese vacío respondió Dios. En las víctimas, en los que no se dejan, en los que dicen: ¡no, no aceptamos! ¿Por qué? Por un solo principio. Porque nos amamos. Porque el amor es el fundamento de la existencia”, declaró recientemente Javier Sicilia en una de las presentaciones de su novela, El deshabitado, la cual representa un testimonio de dolor insondable y la culminación de su trayectoria en el género novelístico.
Conocí a Javier Sicilia en un taller de creación literaria al que acudíamos mayoritariamente escritores aficionados. Se realizaba en casa de un señor llamado Lorenzo, un tipo bonachón, de sonrisa amplia. Dos horas por semana un puñado de personas suspendía sus labores cotidianas para dedicarse a los afanes y la dicha propios de la creación artística. La tarde transcurría entre el café y los versos corregidos.
Unos meses más tarde comencé a asistir a los cursos de literatura que Javier impartía en esta universidad. Con la puntualidad propia de un poeta (los horarios como metáforas abiertas a la interpretación), Javier llegaba a la facultad en un bocho rojo viejísimo que tal vez habría tenido que cargar en las arduas subidas de Cuernavaca. Aquel auto, más que un vehículo, era una protesta del poeta contra la sociedad de consumo, contra la industria automovilística, contra la civilización que no le había dejado otra que comprar un coche.
En el primer curso leímos Piedra de Sol, de Octavio Paz, y algunos poemas de Paul Celan, principalmente, “Tenebrae” y la “Fuga de la muerte”. El siguiente curso se estructuraba en torno a los relatos fundacionales de distintas eras: comenzamos con el Génesis bíblico, luego leímos a Homero, pasamos por la Divina Comedia, García Márquez, Albert Camus y, para dejar constancia de lo mal que se anunciaba el siglo XXI, terminamos con Harry Potter. En aquel salón conocí un poema de Celan que años más tarde me vendría a la mente en cada uno de los mítines del Movimiento por la Paz:
Viniera,
viniera un hombre,
viniera un hombre al mundo, hoy, llevando
la luminosa barba de los
patriarcas: debería,
si de este tiempo
hablase, debería
tan sólo balbucir y balbucir
continua, continuamente.
Esto que cuento debió haber sido aproximadamente en 2006. Por entonces Paul Celan me sonaba a poeta de la posguerra europea, algo lejano. Ignoraba que ya entonces la guerra merodeaba nuestras ciudades. El país estaba por convertirse en un solo lamento. Con el recuerdo de aquellos días y esas lecturas en la mente, intento situar el libro que hoy presentamos.
Homero en Tetelcingo
Un libro como El deshabitado, ¿a qué tradición pertenece? Pienso en uno de los relatos de aquel curso al que recién me he referido, el poema en el que nuestra tradición literaria suele reconocer su origen. Pienso en La Ilíada, esa extensa sucesión de crímenes que comienza en el episodio de un padre que debe pagar un rescate por su hija secuestrada y termina en el episodio de un padre, el rey Príamo, que lucha por impedir que un matón erigido en héroe convierta a su hijo en un desaparecido. A casi tres milenios de distancia, el poema tiene entre nosotros la vigencia de un periódico de esta mañana.
Y es que nosotros hemos visto a Príamo dejar su ciudad, recorrer los ministerios públicos y los juzgados; exhumar los cuerpos en las fosas clandestinas de Iguala, escombrar el basurero de Cocula, las fosas de Tetelcingo. Príamo se sobrepone a las amenazas, continúa su búsqueda. Una noche irrumpe en la tienda del homicida de su hijo. Pide clemencia, pacta una tregua de once días y, al fin, vuelve a casa con el cuerpo de su hijo para celebrar sus funerales. Sólo en ese instante rescatado a la barbarie La Ilíada deja de ser la crónica heroizada de un saqueo (hoy la llamaríamos apología de la violencia) y vuelve su mirada a los estragos que esa guerra absurda está dejando. Por ello dicha obra, al menos tal como puede ser leída por nuestro presente, no es el relato de una guerra, sino el que se interrumpe ante la presencia de ese hombre que ya no aspira a otra satisfacción que el cumplimiento de los deberes que su amor le impone. Tras esta epifanía, La Ilíada enmudece.
Quiero pensar que El deshabitado pertenece a la tradición que se origina en ese silencio, en la aparición de un ser humano reducido a su amor y su vergüenza, tras la cual las justificaciones de la guerra se vuelven impronunciables. Como si La Ilíada contuviera las dos alternativas éticas entre las que nuestro país está llamado a elegir hoy: a que eleva himnos a las proezas de los guerreros, deslumbrada por el fulgor de sus bronces, y la que nace al nivel de los silencios, en las trepidaciones de la carne. México atraviesa una crisis humanitaria cuya gloria no han dejado de cantar las narcomantas y los informes de gobierno. En las antípodas, El deshabitado pide la detención de la guerra y que a las víctimas se les devuelva su dignidad. Ante el secuestro de la memoria, el autor de este libro, a manera de rescate, ofrece su patrimonio de palabras y recuerdos.
El deshabitado
¿Qué libro ha llegado a nosotros? Desde el exilio temporal en la comuna de El Arca, en Saint Antoine l’Abbaye, en la región este de Francia, un hombre intenta recomponer los fragmentos que de él han dejado el asesinato de un hijo y dos años como conductor de un movimiento social que asume el objetivo de poner fin a la violencia en México. Mientras reconstruye los episodios de estos años, el protagonista reflexiona sobre la vida, Dios, el mal, la paternidad, el amor, la historia, el lenguaje, su país… Mucho tendrá el lector que descifrar, escuchar y batallar, ante la escritura de un hombre que se obliga a ir a sus límites y ante páginas que han sido escritas como un acto de supervivencia: no cabe una línea en este libro que no aspire a esa intensidad, la de la vida en juego, a punto de perderse, forzada a ser lúcida porque de otro modo será arrasada.
Albert Camus afirmó que la única pregunta filosófica relevante es si la vida vale la pena vivirse. En nuestro contexto esa pregunta ha recibido su más radical respuesta afirmativa a través de la resistencia de las víctimas, pues es en ellas que la pena de vivir adquiere una intensidad que nadie tendría por qué verse obligado a soportar, y es desde ellas que emana la férrea afirmación de su valor, como si en mitad del suplicio un torturado afirmara que la vida sigue valiendo la pena de vivirse. Este libro prolonga dicha resistencia. Mucho más que la narración de una historia, El deshabitado es la improbable pero contundente afirmación del sentido.
Pero por esta misma razón el libro resulta profundamente incómodo. No se lee por placer, y no es para agradar a nadie que su autor lo haya escrito. Sucede que siempre hay algo de incómodo en el hecho de que alguien resista al sinsentido. El mundo sería un lugar mejor ordenado si las personas se abstuvieran de hacerlo. Tras la desaparición o el asesinato de un familiar las reacciones más comprensibles serían el confinamiento, la claudicación, la puesta en venta de la conciencia, incluso la locura o el suicidio. Pero resisten y esto es inaudito. Es inaudito que las víctimas se conduzcan con dignidad allí donde el país promociona el envilecimiento como un confiable camino al éxito; que resistan, a sabiendas de que el fracaso es su posibilidad más cierta. Este libro es incómodo, en fin, porque cada testimonio de la resistencia nos pregunta si estamos ligados a las víctimas de algún modo, si estamos dispuestos a ser responsables ante ellas.
Aquí comienzan los problemas para nosotros, los lectores. En algún punto el protagonista de la novela exclama: “nadie quiere hacerse cargo del prójimo”. El juicio es inexacto si consideramos que vivimos en una sociedad que permanentemente se moviliza y copa las calles para protestar y solidarizarse ante diversas injusticias. Pero es cierto si consideramos que, tras esas muestras de solidaridad episódicas, la sociedad no encuentra otra salida que confiar el destino del prójimo a los discursos prediseñados que nos regalan la ilusión de una respuesta. ¿Qué hacer entonces? Cada lector podrá dialogar con las reflexiones que el autor propone, aceptar o rechazar su diagnóstico del presente; criticar esta o aquella decisión del líder de un movimiento social. Pero bajo este cuerpo de reflexiones y crónicas, El deshabitado desliza en cada página su requerimiento, su recordatorio, buscándonos no como los lectores de un relato, sino como los habitantes de un suelo; como los contemporáneos del autor. En este sitio, una suerte de claro al centro de las palabras, este libro nos aguarda.
Canten, oh, encuestas, la cólera del candidato Aquiles
Vuelvo a aquellas clases que pese a su cercanía en el tiempo pertenecen a otra época. Vuelvo al arrasamiento de Ilión. Gracias al poema de Homero nuestra cultura ha conocido la versión de los héroes. Pero desconocemos los nombres y las historias de los derrotados; las historias de las mujeres sometidas a las vejaciones de los aqueos; lo que se dijeron en la noche de los ritos funerarios las familias de los muertos. Ante esta ausencia podemos discernir la empresa que El deshabitado acomete. Como un antídoto contra la versión de los héroes, El deshabitado cuenta la historia de esta guerra no desde el punto de vista de quienes la hacen, sino de quienes la padecen: este libro pertenece a la descendencia de Príamo errante, de Briseida raptada, de las troyanas, de los hombres y mujeres que cruzaron la playa para entrevistarse con la muerte; don Melchor, Nepomuceno, Araceli, doña María. Es el relato de quienes al caer la noche en México se encontraron recogiendo la memoria de los ausentes.
Albert Camus también recuerda que al mundo griego lo organiza la idea del límite. “Diosa de la mesura, no de la venganza, Némesis vigila. Quienes traspasan el límite reciben su despiadado castigo”. Tal vez para expiar el crimen implicado en la destrucción de Troya los caudillos griegos debieron conocer finales trágicos: la muerte de Aquiles en el campo de batalla. La locura y el suicido de Áyax; la muerte de Agamenón a manos de su esposa, Clitemnestra. Pero a nosotros no nos es dado esperar la intervención punitiva de la diosa. Y hoy, junto con la perpetuación de la violencia, se cierne sobre nosotros la amenaza de que la historia de la guerra la cuenten quienes encuentran en ella la oportunidad para fundar su gloria. Los muertos peligran. Es tarde y Príamo aún espera a las afueras de una procuraduría, mientras la radio divulga las emocionantes noticias de la guerra: Aquiles arrasa Atenco y reclama a Briseida; Menelao preside la Coalición Compromiso por Troya. Y Agamenón promueve la candidatura presidencial de Clitemnestra rumbo al 2018.

Las Troyas interiores
He escuchado decir a Javier que este libro no tenía por qué haber sido escrito, pues los hechos que lo suscitaron no debieron haberse producido. Es cierto. Pero hay también razones por las que pudo no haber sido escrito, razones que ya no incumben a la fatalidad de los acontecimientos, sino a la libertad con que un ser humano los enfrenta: este libro pudo no haber sido escrito porque su protagonista no estaba obligado a pasar por el trajín político que aquí se narra; y después, porque su autor pudo haberse negado a llevarlos al papel. Y sin embargo, aquí está el libro. Esta novela ha recorrido un camino largo desde su muy probable inexistencia hasta nosotros. Habría sido más fácil para el autor no escribirla; sería más cómodo para nosotros no leerla. Pero por ello su sola presencia entre nosotros es un llamado a su lectura. Responder a ese llamado es el mínimo homenaje que podemos rendir a la suma de esfuerzos individuales y colectivos que lo han hecho posible. Se ha necesitado toda la bajeza posible para llegar a la situación de guerra que México padece. Pero también se ha necesitado toda la fuerza, todo lo que la ternura engendra, para que las víctimas sigan de pie y aún nos aguarden. Este libro es parte de esa historia. En esta novela están Javier, están todos los suyos, sus mayores, sus ausentes: está toda la bondad que una familia ha sido capaz de crear para resistir a la barbarie, como testimonio del sentido y lección para sus semejantes. Al igual que el MPJD, al igual que todas las acciones de resistencia de las víctimas, este libro es un acontecimiento gratuito, libre, una inmensa obra de la necedad. Y al igual que todas estas acciones, El deshabitado es un acto de fe en que la comunidad a la que se dirige estará interesada en prestarle atención.
Tal vez algún día nuestro país vuelva a reunirse en casa de Lorenzo, y otra vez las tardes caerán entre esforzados poemas y correcciones, y los escritores sólo se debatirán entre renunciar a su automóvil viejísimo o conservarlo a regañadientes porque el nuevo saldría carísimo y el último poemario apenas vendió cinco ejemplares. Mas no ahora. Tras las líneas enemigas, treinta mil desaparecidos y cien mil muertos esperan su rescate. En torno a ellas, la sociedad deberá reunirse, hasta que los funerales se hayan consumado, hasta que los secuestrados vuelvan a casa y los invasores hayan sido devueltos al mar. Entonces nos será dado volver a nuestras Troyas interiores, al esplendor de nuestros reinos de cinco o seis personas, de mesas rodeadas, de la casa llena, de los recintos y los instantes en que cobra forma todo aquello por lo que la vida vale y duele perderla. La vida tal como este libro, en cada una de sus líneas, la reivindica. ❧