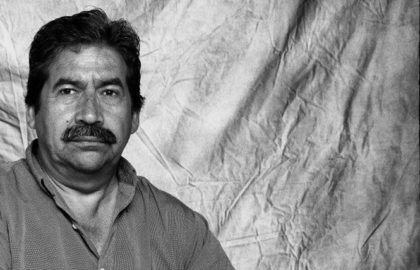Pensar en el 19 de septiembre de 2017 es pensar en la fragilidad de la vida pero también en el potencial de las comunidades. El terremoto movió la memoria de los mexicanos y, en especial, configuró un nuevo presente para los morelenses. Roberto Abad (Cuernavaca, 1988) comparte una crónica sobre lo que fueron aquellos días de incertidumbre. Este texto fue publicado en el libro Pies en la tierra. Crónicas de septiembre.
Una de las manecillas está entre el uno y el dos romano y la otra, cuya punta nos señala el este, muy cerca del minuto quince. El círculo blanco al cual se sostienen, se encuentra ligeramente fuera de su base y parece que en cualquier momento puede desprenderse. Es la cara principal, de cuatro, del reloj que yace en la torre del Palacio de Cortés. Pero ahora más bien halla la forma de una moneda giratoria que no alcanza a caer ni de un lado ni del otro y que, en esa posición de perfecto equilibrio, decide prolongar el misterio. El azar se contiene: no sabremos si es cara o cruz. En este punto de Cuernavaca, el tiempo literalmente se detuvo.
Rodeado de grietas que podrían ser las arrugas de un nonagenario delirante, albergado en una de las extremidades de la que fuera residencia del poder señorial español, ahora Museo Regional Cuauhnáhuac, el reloj histórico colocado en 1910 con motivo del primer centenario de la Independencia, se limitó a señalarnos el instante en que habrían de cambiar las prioridades de los habitantes de esta ciudad, tras el sismo del 19 de septiembre.
Los días no tienen nombre. Ha transcurrido poco más de un mes, pero no estamos seguros. Hipotéticamente es octubre. Al exterior, se siente que el tiempo no existe, que estos días sólo ocupan el lugar de los otros mientras nos componemos: visten de asueto, grises, sin médula. Los días siguientes a una desgracia. Intentamos buscarles un nombre porque ni siquiera recordamos el que ya tenían. O lo han perdido. Nos cuesta trabajo recapitular. El dolor sigue en la memoria y el Chronos muerto lo trae al presente.
La quietud de las agujas, cómplices enigmáticas del movimiento, convoca las miradas de los caminantes que rodean la gran morada de piedra de Cortés; la torre está a punto del colapso y es mejor no acercarse; se advierte en el temor en las facciones. Sin embargo, es inevitable atravesar la explanada con la cabeza al frente, necesitamos ver. El silencio de las manecillas nos confirma que, ante la fuerza de la naturaleza –y su memoria exacta, que evocó aquella herida de 1985–, somos ínfimos, materia insignificante.
La gente recorre el Centro con un paso que soporta la incertidumbre. Sabe que algo grave ha ocurrido hace unas semanas, pero no lo constata hasta que ve la hora detenida, la hora en que cimbraron la tierra y nuestras certezas. Una con catorce, casi con quince minutos. Ni siquiera es posible definirla de modo preciso. Vemos hacia atrás y nos invade la bruma. Esta parte de la realidad también debería de estar en los simulacros.
***
Más de setenta personas perdieron la vida en el estado de Morelos. Una de ellas –un joven de 22 años del que poco se sabe– a unas cuadras del Palacio de Cortés, en dirección al norte, entre avenida Morelos y calle Degollado, donde se encuentra la Torre Latinoamericana. Nadie hubiera imaginado años atrás que esta mole de once pisos, construida en 1945, emblema de la altura y el glamur, desde cuyas ventanas podían apreciarse la barranca de Analco y la parte lateral de la colonia San Antón, tras el terremoto, conformaría una de las postales más dolorosas e impactantes para los cuernavacenses. Un escenario que se piensa de otras épocas, de otros países incluso; que refiere más al desastre ficticio de un filme que a la cotidianidad compleja de una urbe mítica. En cierto modo, esto vendría a darle un sentido irónico si mencionamos que –según el cronista Valentín López González–, en sus primeros años, la Torre fue un hotel que hospedó a figuras representativas del cine mexicano. Pero la gallardía del edificio no bastó para que, en menos de un minuto, el sismo fracturara sus huesos de concreto: cinco de los pisos del flanco izquierdo, que servían de apartamentos, colapsaron, sepultando a quienes se encontraban dentro y a un microbús mejor conocido como “Chapulín” por el verde de su indumentaria, que estaba detenido entonces a las afueras, con veinticinco pasajeros a bordo.
Como en la mayoría de las zonas afectadas, la gente ofreció sus manos para retirar los escombros. Los que quedaron abajo, comenzaron a emerger entre polvo, gritos y multitudes desesperadas. Las imágenes de los observadores se compartieron en las redes sociales. Muchos no entendimos la magnitud de este siete punto uno –que al paso de los segundos se convertía en siete punto uno de caos, siete punto uno de muerte, siete punto uno de destrucción–, hasta que vimos la Torre Latinoamericana abatida. Entonces nos percatamos de que ese David que parecía inmune acababa de ceder a la fuerza trepidante de un Goliat invisible e inhóspito.
***
Aquel escritor inglés que hizo de Cuernavaca una geografía prodigiosa y a la vez delirante, Malcolm Lowry, hoy encontraría el cumplimiento de un augurio sombrío en el derrumbe de la barranca que atraviesa la ampliación de la colonia Alta Vista, cuya ladera sepultó alrededor de cincuenta casas, obligando a sus habitantes a refugiarse en los patios y salones de una secundaria. El tsunami de tierra vino a cubrir los muros humildes que en algún momento se erigieron en ese suelo colmado de humedad, maleza y árboles.
¿Quién se atrevería a vivir al borde del abismo?, quizá se preguntaría el autor de Bajo el volcán, una pregunta que es retórica y laberinto a la vez. Porque Morelos –y México en general– se ha convertido en un abismo. Alta Vista es uno de los puntos rojos de la ciudad. La grieta que ha abierto el crimen organizado en esa colonia es igual de honda que las generadas por este temblor. Para muchos, vivir en el abismo ya no es una elección. Se está ahí y, como en casi todos los casos, se sobrevive.
Con el paso de los días, las personas de esta zona descubren un aliciente en la ayuda de los voluntarios; de manera especial, en la de aquéllos que se encargan de distraer a los niños, en cuyos recuerdos aún vive la imagen de una casa que ya no existe.
Estos tres lugares –el Palacio de Cortés, la Torre Latinoamericana, la Barranca–, icónicos tanto por su topografía como por su historia, representan la capital a su modo y, sin embargo, su esencia se modifica para darnos un mensaje: los símbolos buscan nuevos cauces. La primavera ya no es eterna ni su fulgor es tal que nos ciega.
El 19 de septiembre de 2017 hubo que comprender que Cuernavaca –esa primavera finita– se convirtió en la ruina y el polvo, la solidaridad y la fuerza, el miedo y la vigilia. Y que, ante estos escenarios, estamos completamente solos.

***
El caos posterior al sismo plantea escenarios increíbles. En medio de la catástrofe, ocurre un asalto que deja un muerto en el Centro de Cuernavaca, a plena luz del día. Este hecho nos recuerda que lo que se movió fue el suelo, no la conciencia. Y la inseguridad rechaza todo tipo de treguas. Apreciamos lo perversos que podemos llegar a ser en momentos de crisis; crisis que se ve reflejada, asimismo, en el hartazgo del pueblo por el gobierno.
La ayuda que llega al estado de Morelos excede la capacidad de las instituciones y se desborda en una vorágine de gente, despensas y medicinas. Las carreteras se abarrotan de camionetas al tope de voluntarios; la circulación es casi imposible. Dos tráileres blancos que llegan de Michoacán con ayuda una tarde, son desviados por policías a las bodegas del dif-Morelos, en las que se resguardan decenas de toneladas de víveres. Rápidamente, los ánimos se encienden y, por la noche, argumentando que el gobierno está impidiendo su distribución, más de cien personas toman las bodegas y sacan las bolsas. Un video registrado al momento se vuelve viral en Facebook y Twitter. Se habla de dos hipótesis: o es un grupo de choque enviado por un partido político contrario de la administración actual o el gobierno está concentrando los víveres para enviarlos con etiquetas que manifiesten su “apoyo” a la población, claramente con un fin propagandístico. Ambas son factibles. Pero las opiniones se inclinan hacia la segunda. El enojo de la comunidad es casi instantáneo y un síntoma de injusticia se expande con una velocidad vertiginosa. Atiende a una lógica particular: si la manipulación de víveres por parte del gobierno no es verdad, parece al menos lo suficiente verosímil como para confundir a la gente. Al final, la crisis se vuelve un asunto político que no avanza, que no sirve de nada.
***
Durante la primera semana, la lluvia nos arropa con sus brazos finos de agua, pero la forma de consolarnos parece fútil y en lugar de aliviar el mal, nos hace sentir vacíos. Es una visitante extraña. El eco del sismo se queda con nosotros. Como cuando bajas de una lancha después de un viaje en el mar, permanece esa sensación de que por instantes lo que nos rodea aún sigue en movimiento. Y no saber si somos nosotros o es real, nos aterra.
***
En Jojutla el sol tiene una casa secreta a la que vuelve, sigiloso, cada día. Los rayos se posan sobre sus calles y, con vigor, entibian el aire. Por las tardes, lo convierten en una bocanada violenta de calor. Quizá lo único que nos convenza de que se trate de esa misma tierra sea justamente la presencia del calor, que entumece las ideas y termina por derretirlas.
Hoy, al cabo de varias semanas, pasado el furor por ayudar al prójimo, una imagen digna de un escenario de guerra –nunca vista en la historia reciente de Morelos– se desvela ante nuestra mirada, cuando caminamos alrededor del Centro de este municipio, uno de los más afectados por el terremoto y en el cual se centró la atención mediática.
Derrumbes por un lado, cables caídos por otro, varillas salidas de estructuras rotas, gente resguardando su perímetro con un ímpetu celoso por aquello que les pertenece. No pasas más de cien metros sin que una casa o un edificio enano esté derruido o a punto de caerse. Hace un silencio que sólo puede saberse aciago y que, de manera intermitente, es suspendido por los camiones de volteo que vienen y van, llevándose escombro. Los voluntarios, muchos de ellos víctimas de la efusividad, se convirtieron en una entelequia; ya no se les ve en las calles, queriendo quitar, poner, ofrecer, sacar. Esto es lo último. Lo que queda.

Apenas a dos cuadras, a espaldas de la escultura de Benito Juárez –esa gigantesca cabeza blanca de gesto impasible, colocada en una explanada con pasto, que por las noches solía iluminarse como un fantasma a mitad de la densa oscuridad de una montaña–, en la colonia Emiliano Zapata, se puede contemplar una plancha de trozos de cemento: demolieron ya las casas, y las que quedan, pronto pasarán a ser parte de la misma plataforma. El paisaje se compone de veredas escoltadas por pedazos de tabique y varilla. La gente duerme dentro de los automóviles o a la intemperie, sobre colchones o en tiendas de campaña. Los abriga un mutismo que a ratos parpadea y deja salir los sonidos de la vida.
Muchos están en los albergues de la unidad deportiva La Perseverancia (vigilada por los militares), de La Alameda (un parque frente a la iglesia principal casi derrumbada), y de la unidad deportiva Niños Héroes (coordinado por el Ayuntamiento). A estas alturas, el atún y las sopas instantáneas han vestido del mismo color las papilas gustativas: saben a polvo.
Como viajeros temporales, van a sus trabajos por el día y vuelven por las noches.
Eso sucede con unos. Pero con los otros es distinto. Las personas que no se van a los refugios porque temen perder sus bienes –esas cosas que ya las aplastó una vez el techo, pero que siguen ahí, debajo de los muros desplomados–, no se van a ir a ningún lado. Es el recuerdo lo que las ata. Porque irse es una palabra que no está en su vocabulario. Contemplan lo que queda de sí mismos, como quienes se ven en tercera persona y admiten que esos que los representan no son –no volverán– a ser los que fueron. Miran los vestigios de sus casas. Piensan en lo que están cuidando. Aunque no tienen certezas, sienten, en el fondo, que aún vale la pena.

***
A diferencia del cuerpo, con los sentimientos es complejo saber qué te duele, cuando te duele algo. A partir de aquel martes de septiembre, no supimos qué era lo que nos dolía, porque estaba escondido, debajo de los escombros interiores, en los que se alojan otros tormentos que vienen a resurgir con la llegada de éste. Somos herederos de un trauma. Y algo que apenas se edificaba en nuestros padres, en nuestros hermanos mayores, se colapsó adentro de nosotros, donde sólo le corresponde a cada quien buscar lo que aún sigue con vida, lo que vale la pena rescatar y lo que es mejor dejar bajo tierra, hasta que se seque en la memoria, abriendo paso a un nuevo terreno. Porque, en algún momento, lo que se cayó por dentro, también tendrá que construirse otra vez.
1